Índice de contenidos de este artículo
El silencio como forma de poder
I. Angi ante el espejo: agencia criminal femenina y subversión del relato
Una mujer mata a su amiga, suplanta su identidad en pólizas de seguros, manipula la escena del crimen y lo firma todo con semen ajeno. Si fuera un relato de ficción, abriría cualquier thriller contemporáneo enganchando al lector desde la frase de arranque. Pero no lo es. Es la historia real de María Ángeles Molina, alias Angi, condenada por el asesinato de Ana Páez. Un crimen que parecía hecho para la pantalla… hasta que la pantalla se apagó. Porque cuando Netflix preparaba el estreno de una serie documental basada en su pasado, Angi denunció el uso de su imagen sin consentimiento. La justicia le ha dado la razón. La historia no ha llegado a emitirse. La asesina se ha convertido en narradora de su propio silencio.
Desde los estudios de género se ha señalado cómo las figuras femeninas criminales rara vez son dueñas de su representación: o bien se las convierte en monstruos patológicos o se las reduce a clichés eróticos. Como sugiere Nerea Barjola en Microfísica sexista del poder, los relatos sobre violencia criminal no solo explican los hechos: organizan el miedo, delimitan quién puede ser víctima y quién agente. Que una mujer asuma el papel de autora de un crimen y luego también del apagón de su relato resulta disruptivo. En lugar de ser contada, se reserva el derecho a no ser dicha. No es una redención. Es una posición.
En el fondo, lo que ha quedado suspendido no es solo una docuserie, sino una disputa más profunda: quién tiene derecho a narrar un crimen. ¿La víctima? ¿El Estado? ¿La industria cultural? ¿La asesina? Como recuerda Rita Laura Segato, sin justicia simbólica, el castigo institucional resulta insuficiente: “deja intacta la matriz que produjo el crimen”. Angi fue condenada, sí. Posteriormente, fue detenida durante un permiso sin vigilancia. Pero también ha desafiado —y temporalmente, vencido— al dispositivo narrativo que pretendía fijar su lugar en la historia.
El caso Molina no es solo inquietante por el crimen que lo origina, sino por el vacío que deja su narración interrumpida. El silencio de Angi no es inocente: es una forma de poder, quizás su última jugada. Y nos deja una pregunta tan incómoda como fascinante: ¿de quién es, al final, la historia del crimen?
II. Perfil de una mente peligrosa: construcción psicológica y narrativa de Angi
El true crime, como género, no solo cuenta lo que ocurrió. Intenta explicarlo. Y esa explicación suele venir de una figura que fascina y aterra a partes iguales: el criminal. En el caso de Angi, esa figura se vuelve aún más compleja porque ella no encarna el arquetipo clásico del asesino impulsivo o del psicópata carismático, sino algo más frío, más estructurado. Más narrativo.
La criminología tradicional —y buena parte de la ficción policial— ha operado con dicotomías simples: locura o maldad. Pero el perfil criminal de María Ángeles Molina desborda esos marcos. Tal como se recoge en el informe del criminólogo Félix Ríos, la conducta de Angi se articula en torno a una tríada: engaño calculado, manipulación emocional y teatralidad de la víctima. Todo ello orquestado desde una necesidad patológica de validación social y económica. Ríos habla de una personalidad marcada por “delirios de grandeza” y una compulsión a sostener una imagen de éxito a cualquier precio. Este deseo narcisista encuentra un eco clínico en los rasgos del trastorno de personalidad antisocial, recogido en el DSM-5.
Pero más allá del diagnóstico clínico, interesa aquí cómo ese perfil se convierte en relato. Como explica James Phelan en Experiencing Fiction, los personajes criminales no existen en el vacío: son construcciones retóricas, dispositivos diseñados para guiar la respuesta emocional y ética del lector. En el caso de Angi, la narrativa de la serie (ahora cancelada) apuntaba a un efecto concreto: la fascinación ante la frialdad. Un crimen sin sangre visible, pero con alto grado de manipulación simbólica.
La supuesta “perfección” del crimen de Angi —suplantación de identidad, escena alterada, pruebas falsificadas— es, en realidad, un despliegue narrativo. Su crimen fue una mise en scène. Desde el uso de semen ajeno para simular una escena sexual hasta la ocultación de la víctima como si aún viviera en los trámites bancarios, Angi no solo mató: escribió una historia alternativa para borrar la real. Esa doble escritura —el crimen y su encubrimiento— constituye una agencia literaria en sí misma.
Pero ese control narrativo es también lo que alimenta el perfilado criminal moderno: ya no buscamos sólo el por qué del crimen sino cómo fue diseñado, qué relato intentó imponerse, a qué público iba dirigido. Y ahí, la figura de Angi se convierte en una productora encubierta de su propia ficción. Una “escritora de cadáveres”.
Este perfil, además, interpela a los discursos de género. ¿Por qué resulta más inquietante una mujer calculadora que un asesino impulsivo? ¿Qué expectativas narrativas se activan cuando la criminal no responde al estereotipo de víctima-niña o mujer loca? La crítica feminista ha señalado cómo el horror ante la mujer criminal no nace solo del delito, sino de su capacidad para subvertir los roles asignados. Como apunta Ngaire Naffine en Female Crime, el verdadero escándalo no es que una mujer mate, sino que lo haga sin arrepentimiento, sin descontrol, sin amor.
Angi encarna esa transgresión radical: no solo rompe la ley, sino la gramática simbólica de la feminidad. Y en ese quiebre, nos obliga a repensar la categoría de “monstruo” en clave de género. ¿Es ella el sujeto más temido del true crime? Tal vez. Porque no grita. Porque escribe.
III. La ley en suspenso: entre el castigo judicial y la justicia simbólica
El caso de María Ángeles Molina no solo desafía a la criminología o al feminismo narrativo: también cuestiona los propios límites del derecho. Porque ya no se trata solo de qué crimen se cometió, sino de cómo se lo representa y quién puede contarlo. La suspensión cautelar de la serie Angi: Crimen y mentira por parte del Juzgado nº 8 de Tarragona abre un frente inquietante: ¿puede una persona condenada por asesinato impedir que se narre públicamente su historia?
Desde el punto de vista penal, la respuesta es clara: Angi fue juzgada y sentenciada a 22 años de prisión. Pero en el terreno de la justicia simbólica —ese que se disputa en el relato, en la memoria, en la cultura— las fronteras son mucho más borrosas. Al alegar vulneración de su imagen y privacidad, la condenada ha logrado paralizar una narrativa que no controlaba. Y lo ha hecho en nombre de derechos fundamentales. ¿Estamos, entonces, ante una paradoja legal donde la criminal censura el relato de su propio crimen?
Rita Laura Segato ha denunciado cómo la justicia formal suele limitarse al castigo, sin reparar el daño simbólico. El true crime, en cambio, se presenta como una forma de restituir sentido: contar lo que pasó, nombrar a la víctima, reconstruir la verdad. Pero esa intención tropieza aquí con un principio legal ineludible: el consentimiento. Si la víctima no puede hablar y la criminal no autoriza, ¿quién tiene derecho a narrar?
Esta encrucijada no es solo jurídica, sino profundamente política. Como advierte Susan Sontag, representar el dolor de otros no es nunca un acto neutral: implica decidir quién puede mirar, quién puede recordar. La suspensión del documental no borra el crimen, pero detiene su relato. Y sin relato, la memoria se debilita. La víctima desaparece por segunda vez, ahora en el silencio judicial.
Otros casos recientes ilustran esta tensión. La editorial Anagrama canceló la publicación de El odio, de Luisgé Martín, sobre José Bretón, por el riesgo de revictimizar y la complejidad ética del relato. En el extremo opuesto, Fariña, de Nacho Carretero, fue secuestrada judicialmente a petición de un político, pero terminó venciendo en los tribunales y en las librerías. En un caso se impuso el silencio; en el otro, el relato ganó fuerza.
La pregunta que flota tras estas disputas no es solo legal, sino narrativa: ¿puede haber castigo sin relato? ¿Y relato sin consentimiento? El caso de Angi nos recuerda que la justicia, para ser completa, no puede limitarse al fallo judicial: necesita también una memoria compartida. Y esa memoria, hoy, está en disputa.

IV. El crimen como estructura: anatomía narrativa de un relato suspendido
En el relato criminal, el crimen no es solo un hecho: es el motor que organiza el tiempo, focaliza las voces y tensiona la moral. En Angi: Crimen y mentira, la docuserie cancelada por orden del Juzgado nº 8 de Tarragona, ese crimen era también el eje de una disputa sobre el poder de narrar. Cuando la emisión se interrumpe, no solo se detiene un producto mediático: se suspende un ejercicio de memoria colectiva.
La serie, basada en una investigación periodística extensa y en testimonios clave —de Mossos d’Esquadra, familiares y expertos—, excluía deliberadamente algunas voces, como la de Angi o la de su hija. Esa omisión no es neutra. Como recuerda Mieke Bal, toda narrativa está marcada por su punto de vista: quién cuenta, desde dónde, con qué propósito. Aquí, la ausencia de la voz de la condenada construía una figura inquietante, espectral, cuya influencia lo impregnaba todo sin necesidad de hablar.
La estructura seguía el modelo clásico del true crime, combinando archivo, reconstrucciones y entrevistas. Pero el relato ha quedado sin desenlace. Y un crimen sin cierre —como decía Jean Murley— es también una herida sin ritual, un duelo suspendido. Aún más cuando la narrativa apuntaba a vínculos más oscuros: la posible implicación de Angi en la muerte previa de su marido ampliaba el marco del caso hacia un noir sistémico, donde los crímenes no son desvíos individuales, sino señales de un mal más profundo.
En esta historia, la criminal que manipuló la escena en 2008 ha conseguido, años después, manipular también su representación. El relato que aspiraba a producir verdad sobre su pasado ha sido interrumpido por quien ya falseó los hechos. Y así, el true crime se ha convertido en truncated crime: relato cercenado por una paradoja legal, donde la justicia narrativa colapsa frente al derecho individual.
Lo que nos deja el caso Angi no es solo un crimen sin voz, sino una pregunta abierta sobre los límites de la narración criminal: ¿puede una historia interrumpida seguir actuando como memoria? ¿Y quién decide si merece ser contada?
Enlaces relacionados
-
Netflix suspende la serie Angi: Crimen y mentira por orden judicial – El País
-
Perfil criminal de Angi: entre la frialdad y el narcisismo – Vozpópuli
-
¿Qué pasó con el marido de Angi? Otra muerte bajo sospecha – Mundo Deportivo
-
De qué trata Angi: Crimen y mentira y por qué se canceló – Milenio
-
Demandas, narcos y un secuestro: ‘Fariña’ gana la guerra judicial ocho años después de llegar a las librerías – Eldiario.es

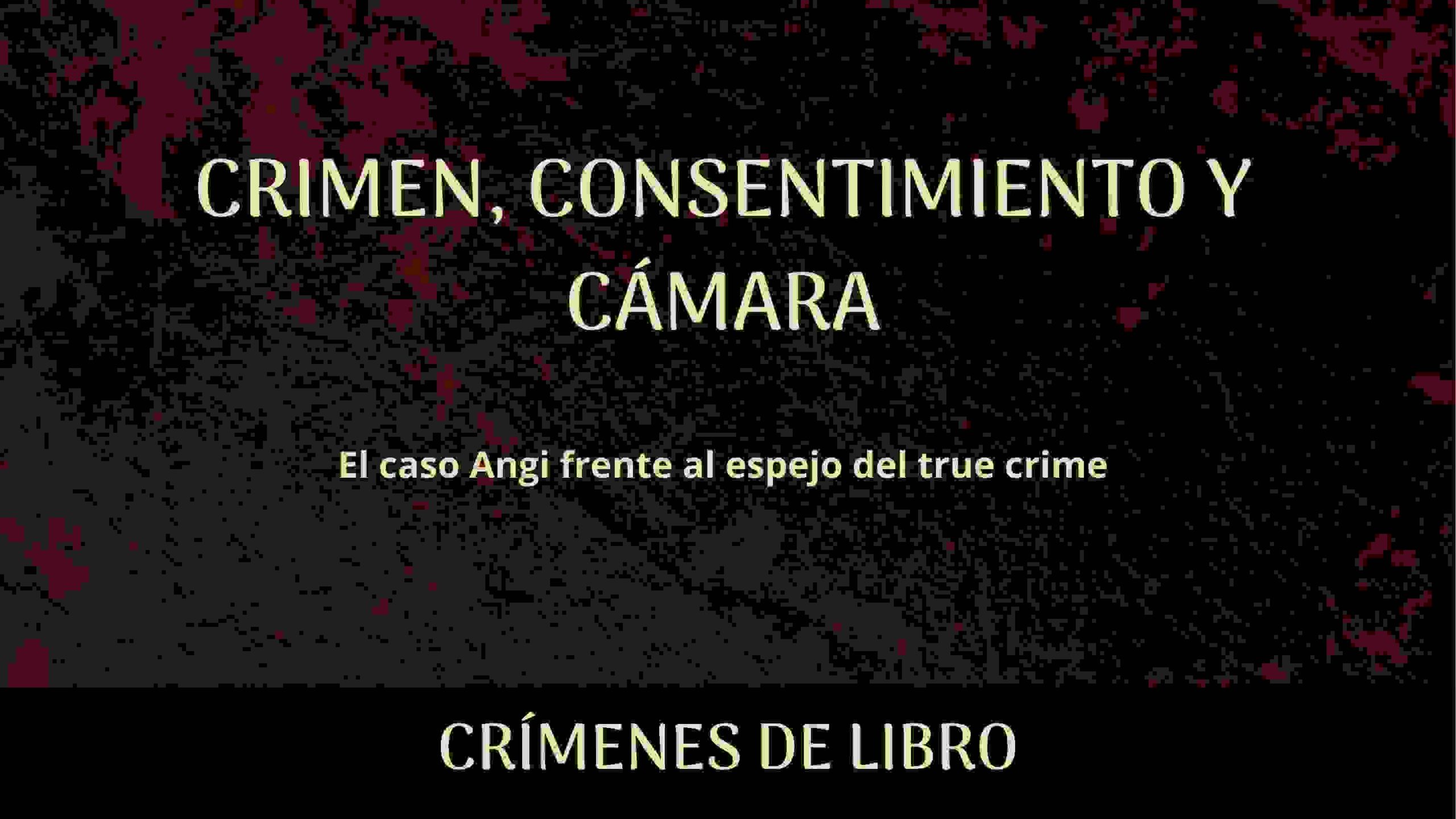
0 comentarios